
«Ciudad que apesta. Siempre llena de mierda», cantaba la muy forera Banda Muerta en «Barcelona», canción de su maqueta póstuma de 2017. La ciudad condal es hoy lo que siempre quiso ser: cosmopoli(LL)a y asquerosa. Es una capital wannabe de algo que no sabe concretar ni ella misma. En el fondo es mejor así, se hace querer. Es curioso que de tan moderna y urgente se ha olvidado de algo fundamental: actualizar su mapa sonoro. A la gente aún se le llena la boca de Serrat, Trogloditas y bolas de alcanfor con el siglo XXI a punto de devorar su primer cuarto. Le ponemos remedio:
(ojo, venimos de aquí)
Astrud – Todo nos parece una mierda (2004)
Tengo amigos de todos los extractos. Sociales y bancarios. Los ojos de pícaro de Pablo delataban su pasado yonki. No lo ocultaba. En una conversación confluían la hepatitis superada y noches de vómitos negros. O los buenos diagnósticos de su psicóloga con las eyaculaciones involuntarias que le aterraban en la abstinencia. Pablo ayer paleaba barro y hoy navega la bahía coruñesa a vela. Recuerdo hospedarle en Barcelona, en mi casa de la calle Bailén. Apareció con seis colegas. Fue divertido, invasivo pero divertido. «Decidiendo si cogemos el Nitbus. Y luego esperando el Nitbus. Y no viene el Nitbus. Y luego, andando, cantamos algo de lo vuestro». Yo como huesped, en cambio, era de arrugar poco las sábanas. De turista me acogían Jacobo y -otro- Pablo en su piso de la zona alta. Del «upper Diagonal» conozco no tanto el núcleo duro de Francesc Maciá, como la zona de Santaló, Mandri y el Putxet. Allí verás gente más saludable que en Santa Coloma, de aspecto que no siempre en las formas. Pasear por la Bonanova y ver esos bloques de pisos de superficie infinita con la entrada diferenciada para el «servicio» me produce ardores. En cambio, la «asocialización» clasista de Pedralbes, por ejemplo, con su sucesión de fincas amuralladas me resulta indiferente. Ni es mi mundo, ni lo envidio. No suelo distinguir carteras, sino buenas o malas personas e intento rodearme de las primeras. En una de mis visitas me dejé llevar por las terrazas de la calle Mandri. Había una chica, Bárbara, que pasó parte de la noche hablando de golf, de hándicaps, hierros y del par del campo al que iría al día siguiente. Al despedirnos quise ser simpático -juro que nada más que eso- y, tras los dos besos rituales, le dije: «¡Buen par Bárbara, buen par!». Nadie entendió la alusión al golf. Que la chica tuviese una figura -ehem!- de impresión no ayudó. Su cara y las del resto del grupo lo decían todo: soy un capullo. Pasó el tiempo, no mi vergüenza. Mis amigos cambiaron el piso de Muntaner por uno en la vecina calle Camp. Los nuevos inquilinos fueron unos chinos de naturaleza emprendedora. Un día les sorprendieron instalando una tejedora industrial. Eso no es algo que se cuente todos los días en la terraza del club Barcino.
Loquillo – Luna sobre Montjuich (2012)
Pienso en Montjuich y me da pereza. Se la daba a los aficionados del Espanyol, imagínense a mí que no se me ha perdido nada allí. Los «pericos», club por origen y símbolos más catalán que ese otro que es «más que un club», se exiliaron durante un tiempo en las cenizas de la euforia olímpica. Sí, aquella en la que se aplaudía a los reyes de España fuera de los exclusivos «círculos ecuestres». Montjuich es una montaña, pero no lo es. Una montaña se asciende a pelo y una montaña urbanizada no es una montaña, es una cuesta muy larga. En la cumbre hay un castillo desde donde algunos aún sueñan con bombardear la eterna «rosa de fuego» o fusilar a gente con diferentes gustos a la hora de ondear trapos. Y es que en esta ciudad hay mucho mermado, da igual su bandera, pero por ellas abundan los mermados. Hay también unos jardines con cactus y chumberas que cuando la canícula aprieta le dan ganas a uno de calzarse el gorro de albal y denunciar la gran mentira del clima mediterráneo. Y sí, he disfrutado en sus parques a pesar de acudir con motivo de fiestas infantiles. También de ese museo de envergadura y pretendida entidad nacional. Y hasta he gozado leyendo sobre Montjuich, como invitaban las páginas de «El día del Watusi» del gran Casavella. Y mejor leerlo, porque el drama de las barracas es una de las grandes vergüenzas en el debe de esta ciudad y su siglo XX. El XXI, afortunadamente, es en el que su memoria se reivindica y, desafortunadamente, en el que mueren por ley de vida aquellos que entonces fueron niños piojosos de la montaña. «Soledad en el castillo. Cae la noche en sus cañones. Mil bombillas de colores. (…) Junto a nosotros el mar». El mar, las vistas al puerto «franco» y ese trasiego deslocalizado de contenedores que te habla de que todo aquello que leas del pasado ya es mentira. Incluso aquello que escuches, pues esta canción ni siquiera fue compuesta cuando parece sino cuando merecía la pena hacerlo.
Scandal Jackson – Green trombone (2016)
«Sopita y a dormir». Eso me dijo Raúl la tercera vez que les negué nocturnidad a él y al Puchao. Estábamos en la puerta del Sidecar, en esa plaza Reial hoy domesticada, tras un bolo de Futuro Terror. Fue la última vez que los vi. Yo al Puchao lo conocía por coruñés. Fue una sorpresa encontrármelo en la entrada del Freedonia, en el Raval, antes de un concierto de unos gabachos llamados Asphalt. Allí me presentó a Raúl, de Algeciras, también guitarrista pero ni rubio, ni alto, ni tan guapetón -aunque forero secreter, supe a posteriori-. Aquel fue mi primer renuncio a seguir su fiesta. El segundo fue una invitación a una matinal de conciertos y latas de cerveza en la plaza del Macba, limpio de skaters para la ocasión. Yo estaba a otras movidas, entre ellas hacerme pequeñito, huraño. Yo ya llegué así a Barcelona. Salí de una ciudad provinciana que se me hizo pequeña, como a todos. Y lo que yo quería no era una nueva vida, sino cavar un agujero allí donde el Mediterráneo había frenado mi huida. «Nos vemos en el Apolo. Esta tarde toca Neko Case. Me fío de tu criterio. No se quién es, pero sí que iré». A la semana de llegar, la ciudad me recibió con un concierto de los Godfathers en el Apolo, en la sala guapa. Entonces decidí no tomarme tan en serio como ermitaño. Y en esa esquina del Paralelo tomé y quemé oxígeno a base de sudorosos conciertos, cervezas en «el bar de al lado», cubatazos en ese Nido del Águila rockerito llamado Psycho y cañas, melva y salmorejo en La Chana. Hoy, a consecuencia de confinamiento y paternidad, me parece más fácil llegar a Kamchatka que al Poble Sec. Igual que paseo el Fórum de día y no cuando dicta el Primavera. En esa explanada mi hija hoy corre imitando a la Bruja Escarlata, pero yo fui un monigote en manos del poderío de Morente o Devo o del camarero que me negó ginebra y me sirvió vodka espetándome «¿qué más te da?». Allí vi a Pet Shop Boys tumbado, hastiado, mientras a pocos metros, también en posición horizontal, una guiri meaba gradas abajo tras bajarse las bragas contorsionismo mediante. Se acabó. A todos nos llega la hora. Si voy a la Sagrada Familia, templo del mal gusto, es para que la niña baile «Dolça Catalunya» y «El gegant del Pi», cuyas grabaciones suceden puntualmente a las campanadas horarias. Afortunadamente hay días en que algo toca tu corazoncito, como cuando esa hiperactiva camarera china te llama «cariño» con la misma gracia que una cajera de las de toda la vida. Puede que no me guste la gente, pero me gustan las personas.
Mishima – Miquel a l’accés 14 (2005)
«(…) Em fa tant mal saber que t’avorreixes com un lluç. Amb aquell burro de la feina que sempre et parla d’hipoteques i de futbol. I no és veritat que estic millor quan em destinen a l’accés 14. No és veritat que estic millor. Sol amb el Miquel». Mi cultura de fútbol nace en una grada de pie. Un fondo ruidoso de los que exigen entrega y garganta antes que aplauso. La edad te puede acabar sentando en una tribuna, pero no entiendo que ésta domine con su apatía el ambiente de un estadio. El gol es desencaje y abrazo. No soporto rodearme de sujetos pasivos sosteniendo un móvil. Lo viví en el Camp Nou, donde aprendí a aborrecer el «yo vi jugar a Messi». Recuerdo a una amiga culé de mi señora decirle que «el Dépor ens cau bé». La típica condescendencia de quien sólo conoce su ombligo. Más jodido es ser «perico». El Pope, un compi de curro de pasado batallero, tenía una manera muy curiosa de trasladarle a su hijo su pasión por el Espanyol. Iban a Cornellá con entradas de tribuna y el chaval tenía barra libre de comida, bebida y merchandising. En cambio, si el niño quería ver a Messi, la visita al Camp Nou se traducía en gradería alta, hora y clima crudísimos y ayuno obligado. Aún así el niño le salió «periculé» por culpa de malas influencias en el patio del colegio. Yo me lo pasé mucho mejor en el Mini Estadi, en segunda división, sin tribunas equipadas con monitores ni turistas luciendo palmito y tecnología. Más emotivo aún fue ir a Badalona, atravesando a pie esos barrios de morralla y lumpen, para ver jugar al Dépor femenino. Fue el primer partido de mi hija. Jamás olvidaré cómo nos abrazamos celebrando un gol. Ni cómo la inocencia de sus tres años traducía en tristeza genuina cada ocasión fallada. Ganábamos, pero si no había goles no podía abrazar a papá. «No golamos (sic)», decía con mohín visible. Eso es el fútbol. En el Nou Sardenya o en el Narcís Sala. Tengas el pedigrí «gracienc» del Europa o el espíritu «working class» del Sant Andreu, sabes que un gol te da la vida. En un gol te va la vida. «T’estimo tant que ja no penso gaire en el veler amb el que he somniat tota la vida. El marró i el beige de l’uniforme et quedan tan guai!».
Fanta – Nunca vi en directo a los Ramones (2017)
Aprendí catalán gracias al Consorci, en sus aulas de las calles Guillem Tell y Padilla. En éstas últimas coincidí con migrantes de mil y una latitudes, vivos, con hambre. Recuerdo a aquel chileno al que dejaron colgado y sin dinero en la parte baja de la Rambla, el mismo día que se bajó del tren. Me contó el truco para evitar que la policía le parase por la calle para pedirle los papeles: ser blanco. En clase había tres sombras de silencio y murmullo. Eran tres paquistaníes a quienes la profesora había dado por imposibles. Dos de ellos eran figurantes que sólo hablaban su idioma; el tercero, al chapurrear italiano, hacía de intérprete con desgana. Sólo mostraban interés por nuestra compañera taiwanesa. Se dio cuenta un chaval peruano: «¡tenías que verlos, sólo les faltó decir ‘ñam ñam’!». Se refería a las caras boquiabiertas de los paquistaníes cuando la chica pasaba por delante. Era muy generosa de caderas y nalgas y esos rasgos de venus primitiva oriental les volvía locos. Yo me sentía privilegiado: acudía sin apuros, estaba de año sabático y dejaba que la ciudad me regalase sus primeras impresiones ya no como turista sino como vecino. Volví a esas tiendas de discos de la calle Tallers sin la urgencia del dinero y los días contados. Respiré con naturalidad el olor a cloaca del Poble Nou. Visité esa sala Magic que había mitificado después de tanta lectura «rutera» y pensé que el lugar era mucho más pequeño de lo que prometían tantas crónicas canallas sobre papel. Al menos pude bailar, no como en esos bares del Gótico, como el Malpaso, de donde salí cabreado porque el volumen de las conversaciones impedían acompasar caderas y culo al «Teenage kicks». Eso pasa por frecuentar bares y no chiringuitos como el de la Mar Bella, playa donde recientemente transicioné del textil al nudismo. Allí a las mañanas de ambiente familiar suceden las tardes de ambiente puro y duro. Comprobé lo práctico que era, para algunos, anudarse una goma en la base del escroto y forzar la capacidad de las venas de sus miembros viriles. No se cómo se tomarían esta visión aquellas familias con las que compartimos piscina en Can Dragó o en el Coll de la Teixonera. No se si allí es buen lugar para estrangularse el pene, ni siquiera como tema de conversación. «Ya lo se. Me lo has contado unas cien veces. Fuiste a ver a los Ramones a Zeleste. Yo no fui. Me los perdí cuando grabaron aquí el ‘Loco live’. Nunca vi en directo a los Ramones, con eso tendré que vivir».
Miqui Puig – Vos trobava a faltar (2013)
Para mudarme a Barcelona atravesé la península en coche con mi padre. Hicimos los 1.200 kilómetros desde Poniente a Levante en dos días, con parada para dormir en ese rincón tan olvidable llamado Mollerussa. La entrada en la ciudad condal fue muy acorde a nuestra procedencia provinciana: enfilamos desbocados la Diagonal cambiando aleatoriamente de carriles para corregir una errática trayectoria a alta velocidad. Estábamos asustados y confundidos por la sucesión de plazas -Francesc Maciá, Joan Carles I, Verdaguer- que partían la trayectoria lineal de la monumental avenida con rotondas de proporciones, a nuestro ojos, exageradas. Llegamos sanos y salvos. Dejé mis petates y cajas en mi nuevo hogar de Bailén con Industria y nos bajamos con mi pareja -y anfitriona- al Born a comer. De vuelta a casa mi padre prefirió evitar la siesta para adelantar camino, así que cagó la «escalivada» para dar su bendición a mi nuevo hogar y partió de regreso dejándome con una extraña sensación de orfandad sin vuelta atrás. «Vos trobava a faltar. Tenint-vos aquí a tocar com si fos un neguit. Vos trobava a faltar com trobo a faltar tenir son les nits d’estiu. (…) Jo només vull violins i trompetes. Agafar les regnes de les meves venes. Omplir les maletes de velles penes i fotre-les al mar. Jo només vull balcons i finestres. Agafar les regnes de les teves penes. Omplir les maletes d’aquesta merda i fotre-les al mar!». Han pasado casi 15 años de aquel día. Han cambiado muchas cosas. La orfandad ya es real, también el vacío. A menudo pienso en que poco o nada tiene que ofrecerme ya esta ciudad de clima asfixiante, que te clava el frío al tuétano o te aplasta con un calor letalmente pringoso. Un circo, una superficie comercial de proporciones gigantes, un escenario para el que no tengo ni el carisma, ni la edad, ni el posicionamiento social o político necesarios para sentirme partícipe. Otras veces pienso que la culpa es mía.
The Suicide of Western Civilization – La muerte no es el final (2015)
La Sagrera es una cicatriz con costuras de hierro y hormigón reventadas. Es una herida que supura lodos a cielo abierto. Una faraónica muestra de inutilidad administrativa, deprimente como todo entorno ferroviario urbano. Obra eterna cruzada por puentes como el de La Maquinista, centro comercial y puesto fronterizo con Santa Coloma; el del Treball, donde dejas de lado naves ocupadas por artistas wannabe y chabolos rumanos para plantarte en las torres colmena de Sant Martí; o el de Calatrava, una puta broma de esas que sólo pueden subvencionarse desde un despacho feng shui de la plaza Sant Jaume. Desde allí ves pasar los convoyes de Rodalies, orugas sucias que vomitan o recogen la masa de currelas metropolitanos que, en verano, es sustituida por el lumpen periférico que se apiña en los vagones compartiendo aliento, mugre y sudor. Cuando lleguen a una playa random del Maresme olvidarán durante unas horas que son un crisol multicultural de basura, según la escala de valores de quien a la misma hora conduce un Cayenne por las cercanas rondas de camino a la Cerdanya o la Costa Brava. Nadie sabe cuándo acabarán las obras de la futura estación del AVE, nadie recuerda ya cuándo empezaron, cuánto tiempo estuvieron detenidas. Es inevitable imaginar una estampa de jubilados que un día morirán y no podrán acercarse a las vallas a pasar el día. O esas páginas de «Astérix en Córcega» donde los corsos se aplican a la carga y descarga de las naves romanas con la parsimonia latina. Lo que uno empieza a ver es anuncios que anticipan la gentrificación de la zona: promociones fantasma que recrean parques y áreas de esparcimiento sobre los túneles, un entorno en el que brotarán promociones inmobiliarias a porrillo cuyos precios de venta y alquiler dejan claro lo poco que les queda a algunos en el barrio. Durante un tiempo se producirá esa curiosa estampa que hoy puedes ver en la zona de Diagonal Mar, donde tienes los áticos que se venden a los rusos por un millón de euros y en la acera de enfrente los viejos bloques de un Poble Nou sentimentalmente más ligado a La Mina que a sus nuevos vecinos.
Quedaron en el tintero: Enamorados, María Arnal i Marcel Bages, Joe Crepúsculo, Guay!, Sidonie, Retrovisores, Surfing Sirles, Manel y Terra Alta.
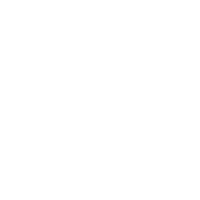




buen par, juan, buen par! de artículos en tu caso.
este me lo he leído de una sentada, aunque la banda sonora la he puesto yo. he escuchado el primer video y me ha gustado bastante más de lo que esperaba, pero luego he visto a loquillo y ya me ha dado miedo continuar.
jajaja! muchas gracias! pero no tenga miedo ho, que el árbol no le impida ver el bosque!! que hay de todo y todo bueno!!
Fuah…está guay. Las dos partes muy, muy bien!!!
Muchas gracias caballero!!!! Quedaron bandas y temitas en el tintero, pero lo que no me quedaron fueron ideas, jajaja!
Muy guay, Juanity, Oye si te surge alguna idea molaba una tercer capítulo incluyendo a los retrovisores, eh? bueno ahí lo dejo.
Buen par… jajajajajajaja.
pues le diré: de retrovisores iba a meter la de «1, 2, 3» que es súperchula por chula y por chulería y de paso hablar de Joanic, su «base de operaciones» que yo atravesaba diariamente para ir a currar y donde me acontecieron cosas diversas, como un ataque de pánico… pero pensé que en esta parte ya había bastantes canciones sin referencias explícitas a la ciudad e igual era pasarse… y que tampoco hay que sobrarse con anecdotario sarnoso, jajaja!
del resto de la lista de excluidos sólo recuerdo que con los terra alta hablaría del guinardó, con los sirles sería inevitable hablar oooootra vez de grácia, con sidonie lo haría del inedit pues siempre estaban tomando cañas en el bar de al lado, del resto no me acuerdo, la verdad. igual de los guay! sería el cierre instrumental, pero no sabía de qué hablar… creo que ya he destripado bastante mi vida barSelonina, jajaja!
el tema es que sería muy repetitivo y ni siquiera eran canciones explícitas sobre la ciudad, así que ahí quedan…